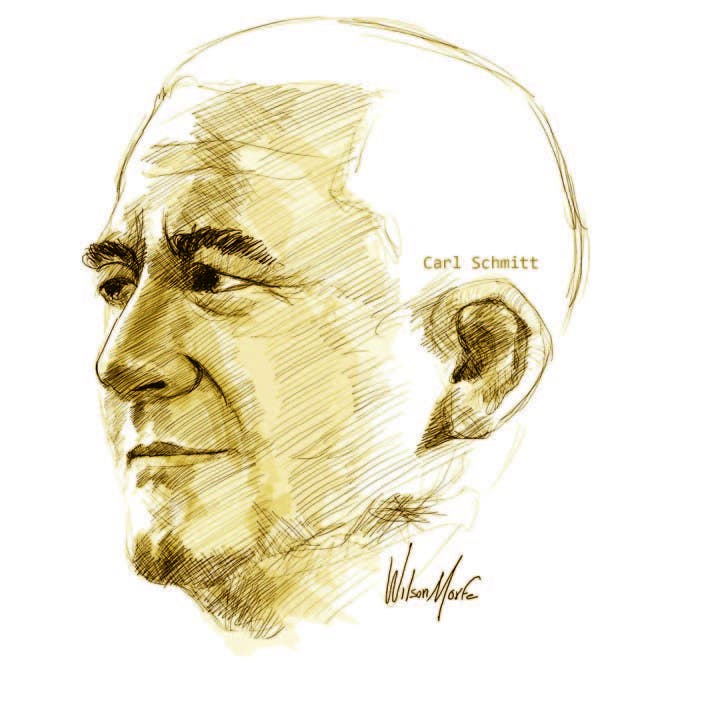En los años 20 del siglo XX, el constitucionalista alemán Carl Schmitt, quien posteriormente se desempeñaría como “jurista de la Corona” del régimen nazi (1933-1945), postuló lo que para muchos resulta todavía hoy un contrasentido, pese a que queda claramente evidenciado en hechos tangibles como, para citar el más reciente ejemplo, la brutal represión de las protestas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela: aunque se asocia la democracia a un régimen que respeta los derechos fundamentales de las personas, lo cierto es que la democracia, entendida ésta en el sentido estricto de elección popular de los gobernantes, no es incompatible con regímenes dictatoriales o autoritarios.
Y es que, contrario al entendimiento más extendido en cuanto a que toda democracia es liberal y todo liberalismo es esencialmente democrático, democracia y liberalismo responden en realidad a dos tradiciones diferentes: una, la liberal, basada en el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual, y otra, la democrática, fundada en la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. Como bien señala Schmitt, “las fuerzas de la democracia […] no son nada liberales ya que son esencialmente políticas y conducentes, incluso, a Estados totales”. Y es que hay una diferencia radical entre liberalismo y democracia: el liberalismo parte de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton) –de donde nace la necesidad de limitar al poder mediante la división de poderes y la garantía de las libertades-, en tanto que, en la democracia, como todo el poder deriva del pueblo, no se acepta, en principio, como legítima ninguna limitación al poder popular -que todo lo quiere y todo lo puede-, limitación que siempre será una subversión al derecho absoluto del pueblo a autodeterminarse (Rousseau).
Es más, si la democracia se basa en que la mayoría puede determinar libre y soberanamente lo que es legal y lo que es ilegal, no cabe duda de que esta mayoría puede declarar ilegales a sus adversarios políticos internos, considerándolos fuera de la ley y excluyéndolos de la homogeneidad democrática del pueblo. Por eso es que Maduro siempre llama “fascistas”, “lacayos del imperio” y “enemigos del pueblo” a quienes se oponen a su Gobierno.
Se puede afirmar entonces no solo que la democracia no es incompatible con la dictadura sino que una democracia llevada a su máxima expresión es necesariamente dictadura, dictadura soberana, dictadura regida por el gran y único soberano que es el pueblo. O, como diría Schmitt, “una dictadura no es posible si no sobre una base democrática”. Por eso, el comunismo y el fascismo son, como toda dictadura, anti-liberales, “más no necesariamente anti-democráticos”. De ahí que la peor dictadura es, para decirlo con las palabras de Juan Bosch, la “dictadura con respaldo popular”. Y es que la dictadura de un hombre pesa menos que la de millones de personas. Pero ojo: desde Napoleón hasta Maduro, la dictadura democrática, la que se legitima con plebiscitos y referendos regulares, siempre desemboca en la dictadura de un hombre. Por eso, la dictadura democrática no requiere al final la participación popular. A fin de cuentas, la democracia autoritaria o iliberal, como diría Fareed Zakaria, no es la democracia participativa, la democracia “protagónica” de la Constitución venezolana, que “empodera al ciudadano”. No. Se trata más bien de una democracia plebiscitaria, esencialmente demagógica, centralista, populista, verticalista y opresiva.
Lo paradójico del caso de Venezuela es que los gobernantes que durante más de una década han apelado a la manifestación del pueblo hoy restringen la expresión de ese pueblo que cuestiona sus ejecutorias. ¿Qué pasa cuando el populismo se vuelve impopular como ha ocurrido en Venezuela? Pues que la lucha por los derechos fundamentales, esos derechos que reclaman los jóvenes estudiantes venezolanos, pasan a convertirse en el presente momento histórico una demanda popular apremiante, como ocurrió en América Latina durante el tránsito del autoritarismo a la democracia en los 1980.
La gran lección de Venezuela es, por tanto, que la democracia, si no es sujeta a los correctivos constitucionales del liberalismo, destinados a limitar y controlar el poder de las mayorías a través de las garantías de los derechos fundamentales y la división de los poderes, conduce, necesariamente, a la tiranía democrática. El régimen de Maduro nos deja claro que no puede haber un poder absoluto, aunque venga del pueblo, que no deba estar sometido a límites y reglas constitucionales. La soberanía del pueblo habrá que entenderla entonces no como que el pueblo pueda hacer lo que le venga en ganas sino como significando que el poder pertenece al pueblo y por tanto nadie, ni siquiera sus representantes, pueden apropiarse de ella. Finalmente, Venezuela evidencia que al pueblo hay que entenderlo no como un macro-sujeto dotado de una omnímoda voluntad general unitaria, como se conceptúa desde Sieyes y Schmitt hasta Laclau, sino como “una pluralidad heterogénea de sujetos dotados de intereses, opiniones y voluntades distintas y en conflicto entre sí” (Ferrajoli) en la que caben tanto chavistas como antichavistas.