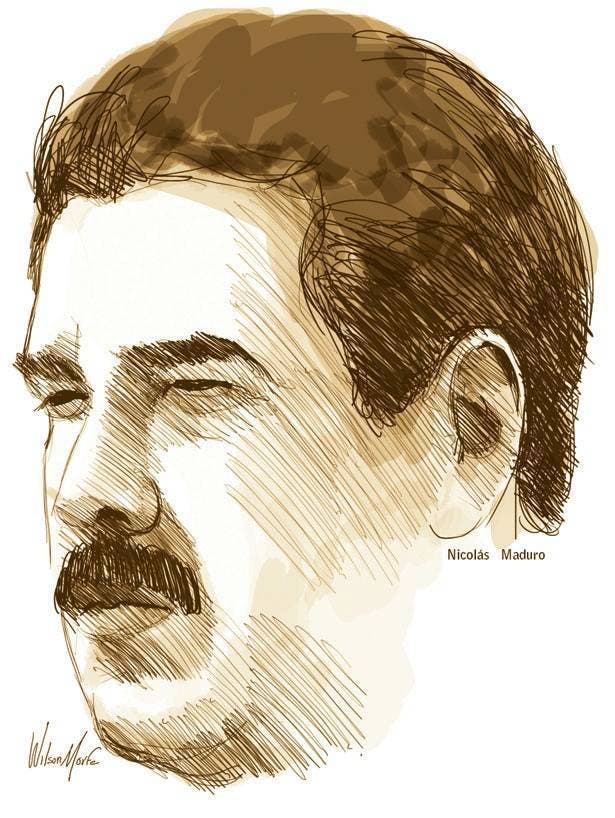En 2014, señalaba en esta columna, a propósito de la brutal represión por Nicolás Maduro de las protestas populares contra su gobierno, un dato político fundamental que ahora, a la luz de los más recientes acontecimientos en la hermana república venezolana, se hace más que evidente, pero que, ya en los años 20 del siglo XX, el constitucionalista alemán Carl Schmitt, quien posteriormente se desempeñaría como “jurista de la Corona” del régimen nazi (1933-1945), había advertido. Este dato, que, para muchos, tanto antes como en la actualidad, resulta un total contrasentido por lo contraintuitivo es el siguiente: aunque se asocia la democracia a un régimen que respeta los derechos fundamentales de las personas, lo cierto es que la democracia, entendida ésta en el sentido estricto de elección popular de los gobernantes, no es incompatible con regímenes autoritarios.
Y es que, contrario a la idea extendida de que toda democracia es liberal y todo liberalismo es esencialmente democrático, democracia y liberalismo responden en realidad a dos tradiciones diferentes: una, la liberal, basada en el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual, y otra, la democrática, fundada en la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. Como bien señala Schmitt, “las fuerzas de la democracia […] no son nada liberales ya que son esencialmente políticas y conducentes, incluso, a Estados totales”. Y es que hay una diferencia radical entre liberalismo y democracia: el liberalismo parte de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton) –de donde nace la necesidad de limitar al poder mediante la división de poderes y la garantía de las libertades-, en tanto que, en la democracia, como todo el poder deriva del pueblo, no se acepta, en principio, como legítima ninguna limitación al poder popular -que todo lo quiere y todo lo puede-, limitación que siempre será una subversión al derecho absoluto del pueblo a autodeterminarse (Rousseau).
Es cierto que lo que se postula en toda Constitución de un Estado democrático de Derecho es la “unión paradójica de dos principios [aparentemente] contradictorios” y que “la interdependencia del Estado de Derecho y de la democracia se hace presente en esta relación intrínseca de la autonomía privada y de la autonomía de los ciudadanos del Estado: cada una de ellas se alimenta de los recursos que representa la otra” (Jurgen Habermas). Pero en las patologías de las democracias realmente existentes, se puede afirmar no solo que la democracia no es incompatible con la dictadura sino que una democracia llevada a su máxima expresión es necesariamente dictadura, dictadura soberana, dictadura regida por el gran y único soberano que es el pueblo. O, como diría Schmitt, “una dictadura no es posible si no sobre una base democrática”. Por eso, el comunismo y el fascismo son, como toda dictadura, antiliberales, “más no necesariamente antidemocráticos”. De ahí que la peor dictadura es y será siempre la “dictadura con respaldo popular” (Juan Bosch). Y es que la dictadura de un hombre pesa menos que la de millones de personas.
Pero ojo: desde Napoleón hasta Maduro, la dictadura democrática, la que se legitima con plebiscitos y referendos regulares, siempre desemboca en la dictadura de un hombre. Por eso, como lo demuestra ahora el régimen de Maduro, la dictadura democrática no requiere al final la participación popular. A fin de cuentas, la democracia autoritaria o iliberal, como diría Fareed Zakaria, no es la democracia participativa, la democracia “protagónica” de la Constitución venezolana, que “empodera al ciudadano”. Se trata más bien de una democracia plebiscitaria, esencialmente demagógica, centralista, populista, verticalista y opresiva.
Lo singular de Venezuela, sin embargo, ya no es solo que su democracia se vuelve cada día más autoritaria sino también y sobre todo que el chavismo, tras más de una década apelando a la manifestación del pueblo, hoy, cuando el [otro] pueblo [no chavista] alcanza representación política en la Asamblea Nacional, decide utilizar de modo desvirtuado los instrumentos del Estado de Derecho, como lo es el control jurisdiccional de constitucionalidad, para poner trabas al gobierno popular y a sus expresiones legislativas. Si la lección de los primeros años del chavismo es que la democracia, si no es sujeta a los correctivos constitucionales del liberalismo, destinados a limitar y controlar el poder de las mayorías a través de las garantías de los derechos fundamentales y la división de los poderes, conduce, necesariamente, a la tiranía democrática, la lección que se extrae del actual momento venezolano es que un gobierno autoritario puede cerrarle las puertas del poder al pueblo mediante el uso abusivo por una jurisdicción constitucional politizada de la declaratoria de inconstitucionalidad de todos los productos de los representantes del pueblo, desde la interpelación de los funcionarios ejecutivos hasta la amnistía a los presos políticos, desde el cambio del régimen del Banco Central hasta la celebración de un referendo popular.
La justicia constitucional venezolana, al cerrarle jurisdiccionalmente todas las vías a la representación política y a la participación popular, ha socavado para siempre una, según John Ely, de las bases fundamentales de la legitimidad de toda corte constitucional no elegida por el pueblo: decidir cuestiones constitucionales para garantizar el proceso democrático y reforzar la representación y participación popular. La Sala Constitucional venezolana, con su descarada y estrambótica alquimia interpretativa, ha llevado a los venezolanos a lo peor de ambos mundos: una corte constitucional que, por un lado, no frena al poder y que, por otro lado, pone frenos ilegítimos a la participación popular. Si “el sueño de la razón produce monstruos”, no hay dudas de que la “razón populista” de Ernesto Laclau ha producido esta horrible pesadilla de un populismo impopular.