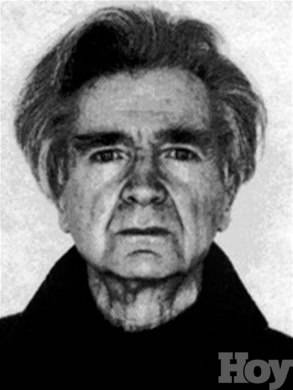LEÓN DAVID
E. M. Cioran, cimero profesional del desencanto, pesimista de abrumadora lucidez que, por lo que toca a plasmar en palabras febriles su temple desolado y escéptico, no va a la zaga de Nietzche o Schopenhauer, discurre en alguna ocasión, haciendo gala de esa aforística impetuosidad tras la que suelen ocultarse las más coriáceas incertidumbres, que Con certezas, el estilo es imposible: la preocupación por la expresión es propia de quienes no pueden dormirse en una fe. A falta de un apoyo sólido, se aferran a las palabras sombras de realidad-, mientras los otros, seguros de sus convicciones, desprecian su apariencia y descansan cómodamente en el confort de la improvisación.
Estemos o no dispuestos a corroborar lo que en prosa memorable asevera el desengañado maestro a cuyo autorizado pensamiento he querido humildemente avecindarme, se me antoja que las opiniones citadas amonedan emblemáticamente ese género de prédica de agudeza avasalladora, de implacable luminosidad, al que ninguna inteligencia de acendrada prosapia intentará siquiera resistirse.
¿Cuál es el sortilegio de Cioran? ¿A qué atribuir el resplandor sin par de sus ideas, a cuya inapelable seducción, por más que nos irriten, por mucho que nos desasosieguen o confundan, sucumbimos?… Una sola explicación insinuaré: Nos hallamos ante un portentoso escritor, taumaturgo del lenguaje dotado del raro poder de trasmutar la más trivial noción en fuente de asombro inagotable; capaz, merced a un giro feliz, un epíteto audaz o una inesperada antítesis, de enderezar la argumentación por insólitos rumbos que se revelan, de golpe, particularmente fructíferos en lo que atañe a sonsacar sus contradictorias verdades a esa dama arisca, intratable y furtiva que llamamos realidad.
Quien nos habla de estilo es él mismo estilista formidable. De ahí que no consigamos escapar al embrujo ora poético, ora paradójico, ora sarcástico, de su escritura. De ahí la impúdica fascinación que sus cavilaciones ejercen, impulsando la fantasía del lector hacia esquivas regiones que, no por mórbidas, dilacerantes o brumosas, dejan de provocar en apartados aposentos del espíritu estremecimientos voluptuosos. Que si el olfato de viejo sabueso de las letras no me extravía, la infrecuente contundencia del razonar de Cioran reclama ser adscrita antes a la pericia del decir, que a la novedad e interés que el tema abordado logra por sí solo concitar.
¿Exagero? Si mi dictamen no es bienvenido, sométalo a prueba quien por estos renglones se aventura, concediéndome licencia para trasvasar a glosa pedestre los conceptos que, por modo deslumbrante, estampara el taciturno crítico en el fragmento que reprodujimos al iniciar estos desaprensivos ejercicios de admiración.
¿De qué nos habla el conspicuo pensador, el sombrío e irreverente filósofo, en el texto de marras? No creo inferirle injuria al sostener que el planteamiento de Cioran, para nada enigmático ni intelectualmente laborioso, admite ser compendiado como sigue: quienes muestran afanes estilísticos son mentes escépticas que, al carecer de convicciones firmes, se encomiendan postrera tabla de salvación-, a la lúdica de las palabras; en tanto que a la grey de cuantos poseen un credo inexpugnable, las exquisiteces del lenguaje, de la forma verbal, la tiene sin cuidado.
Dejando a un lado la espinosa cuestión de decidir si lo aseverado por tan vigorosa pluma es o no correcto nudo que no me siento calificado para desatar-, la versión que de sus ideas acabo de ofrecer pone de resalto con soberana pertinencia que, si bien sería injusto tildar de baladí el meollo conceptual sobre el que borda sus fervorosos arabescos el escritor rumano, es a la manera de ofrecer opiniones semejantes a la que cabe adscribir el demoledor efecto que su discurso provoca en nuestro ánimo. Pues va de suyo que aun cuando estamos diciendo lo mismo, entre la gallarda prosa del rumano y la exangüe y opaca glosa que de su tesis tuve el atrevimiento de acometer en las líneas que anteceden, media un abismo infranqueable, el mismo que, si no me equivoco, siempre pondrá distancia entre un escrito de notable expresividad y otro meramente funcional.
En cuanto puede conjeturarse, lo que hasta ahora hemos discurrido abre perspectivas desde las que, acaso, no resultará excesivamente pretencioso arrimarnos a una cautelosa conclusión provisional, verbi gratia, que en punto de agudeza, intuición sensible y solidez argumental, eso que con resignada imprecisión denominamos estilo, es decir, estar pendiente de las palabras sombras de realidad-, sufrir a causa de un adverbio inoportuno, sudar largas horas persiguiendo el registro adecuado, el exacto matiz, esa martirizadora y ardua faena, lejos de presentársenos como estrafalaria manía que en nada contribuye a derramar luz sobre los pensamientos que la razón enhebra, se nos aparece en tanto que indispensable operación a falta de la cual no será posible adentrarnos filosóficamente en los elusivos hontanares de la existencia, ni rescatar a esta última de la desidia, la incuria, la estulticia, la torpeza y la vacuidad que, en los días que corren, por doquier la amenazan.
Donde el estilo no aflora, habremos quizás topado con un sesudo pensador, pero jamás con un genuino pensamiento.