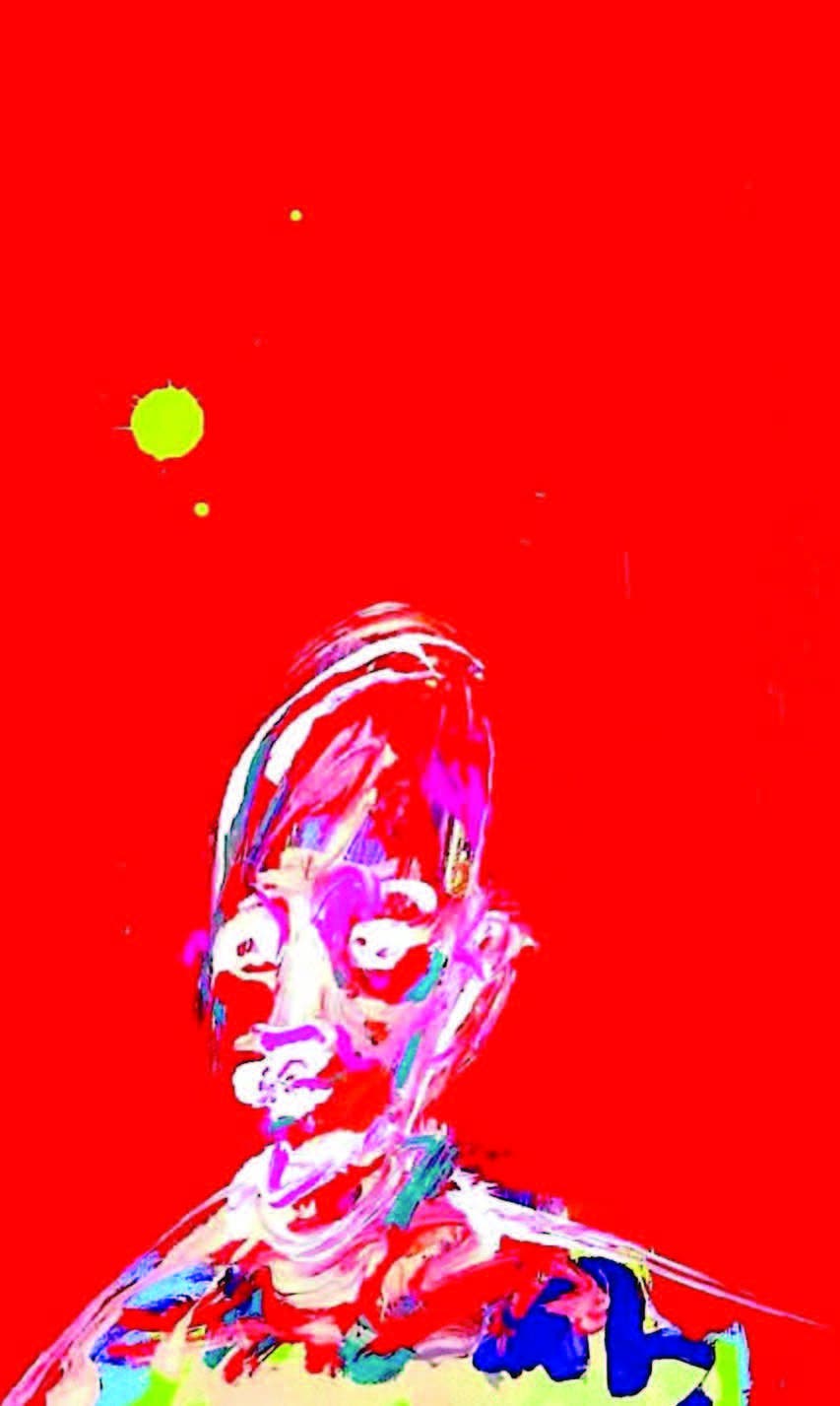Este domingo he venido a ver a mi madre. Como casi todos los domingos, vengo a visitarla a este pueblo del interior en donde vive desde hace años. Parezco un viejo solterón que cumple una visita ritual. Mi madre me prepara un plato favorito, almorzamos juntos y comentamos las novedades del mundo.
La casa materna, donde transcurrió mi infancia y adolescencia, es una construcción de tiempos de la dictadura, grande, de dos pisos, con escaleras de entrada a ambos lados y una gran terraza-balcón. A veces, pese al sofocante calor de la tarde, me paro en la terraza y miro las casas del barrio.
Por esta calle han pasado siempre las caravanas de los partidos políticos mayoritarios. Desde esta terraza he visto pasar a todos los candidatos a la presidencia de Absurdistán. Me han saludado con el habitual saludo que suelen hacerle a su militancia y yo les he devuelto el saludo más por cortesía que por adhesión o simpatía. Alguna vez he levantado tímidamente la mano y agitado un poco el brazo en señal de apoyo, y acto seguido me he arrepentido de mi torpe gesto. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Qué me importa a mí un color que otro?
Veo pasar a los militantes y seguidores. Son muchos. Me saludan y yo les devuelvo el saludo. Lo hago porque no quiero tener problemas con ellos. Quiero llevarme bien con todos. Buscan el respaldo popular; además, andan armados. Si les haces un gesto de desagrado o de rechazo, puedes hallarte en líos, y yo los evito.
Pasan en todo tipo de vehículos: carros, guaguas, camiones y camionetas.
Algunos se montan sobre la carrocería o sacan parte del cuerpo por las puertas y casi cuelgan de ellas. Entre tanta gente, he podido reconocer a algunos viejos conocidos, amigos de infancia o compañeros de estudios. Andan en caravanas gritando consignas.
Cuando me reconocen, parado allí en la terraza-balcón viéndoles pasar, me saludan con una sonrisa y me invitan a unirme a ellos, a subirme a la caravana. Pero yo no me uno a ellos ni me subo a la caravana. Yo solo soy un espectador en Absurdistán.
Hoy por la tarde ha venido a visitarnos Leonidas, un viejo amigo de la familia.
Pertenece a uno de esos partidos mayoritarios que gobernaron la nación durante años. Me ha invitado a salir a mirar la caravana de otro partido. Leonidas es curioso y quiere comprobar si la manifestación tiene realmente “masa”. A mí las masas me asustan, me ponen nervioso. Las creo capaces de cualquier cosa. Todos los políticos absurdistanos apelan a ellas, todos dicen hablar en su nombre, denunciar sus necesidades insatisfechas, defender sus derechos, apoyar sus reclamos y reivindicaciones. Todos parecen adorarlas, pero en verdad las desprecian y utilizan. Las masas me dan miedo. Son amorfas y siguen a cualquiera. Basta una orden clara y tajante, dada en el momento y el lugar precisos, para que de inmediato se lancen a lo insólito o lo desconocido. Las masas son siempre temibles, terribles.
Leonidas y yo bajamos hasta la intersección de varias calles para presenciar la caravana. Hemos permanecido de pie en esta esquina durante casi cuarenta y cinco minutos. La curiosidad de Leonidas ha quedado satisfecha: la manifestación tiene “masa”. Pero a mí no me importa tanto la cantidad. Prefiero observar las actitudes de la gente.
Parado en la esquina, veo pasar a una muchedumbre montada en vehículos. La multitud grita, bebe y baila. Los carros pasan con la música a todo volumen; los camiones traen bocinas grandes y potentes, montadas una encima de otra; el ruido es ensordecedor y la gritería no cesa un segundo. Un ruido de bachata se confunde con otro, hombres y mujeres beben a pico de botella, las muchachas sacan medio cuerpo o la cabeza por el techo abierto de los carros y parecen balancearse. Se forma un tapón en la esquina y alguien intenta hacer de tráfico en medio del desorden. El vulgo se divierte.
Cuando los absurdistanos se aburren o se exaltan, pierden la razón, se enfrentan a tiros, se matan a balazos y pedradas. Es así como dirimen sus “diferencias” políticas, como expresan sus adhesiones y rechazos, su amor y devoción por sus candidatos: los defienden hasta la muerte. Antes la gente moría por ideas o por alguna causa noble y justa. Ahora ha decidido morir por otros hombres, tan pérfidos y miserables como todos: los candidatos. En tiempos de elecciones, fieles a la costumbre, los absurdistanos se matan entre sí por sus candidatos, los entierran y pronto los olvidan.
Yo no moriría por ningún candidato, por ningún líder, por ningún hombre sobre la tierra. No creo en ellos, desconfío de todos, dudo, dudo siempre, dudo tanto que tengo ya la duda metida en el alma. Me mantengo en ella y la cultivo a mi placer. Todos los candidatos son iguales, iguales incluso cuando acentúan sus diferencias, iguales cuando pretenden ser diferentes o “alternativos”. En Absurdistán un candidato se parece a otro más que dos gotas de agua.
Es extraño. He estado parado largo rato en esta esquina esperando o temiendo que algo suceda. Leonidas lo ignora pero he temido lo peor: que en cualquier momento se produzca una balacera entre manifestantes o una desgracia inevitable. Pero no ha sucedido nada, apenas uno que otro choque o algún borracho que tropieza y cae al suelo. Puede que los absurdistanos se hayan vuelto más cuerdos y prudentes. O puede que simplemente haya ocurrido un milagro: el milagro de que esta vez no haya ocurrido nada.
Después de cuarenta y cinco minutos la caravana llega a su fin. La gente se dispersa, la esquina se descongestiona, el tránsito se reanuda y normaliza con un tropel de temerarios motoristas. El carnaval ha terminado. Alegres y borrachos, exaltados, animados por la demostración de fuerza y popularidad, los absurdistanos siguen su marcha hacia otra parte de la ciudad en donde quizá ocurra lo que estoy temiendo.
Cae la tarde del domingo. Regreso a casa con Leonidas y mi madre me reprocha que no le haya dedicado tiempo. Cuando me marcho del pueblo es ya de noche. Los absurdistanos descansan y comentan el éxito de la caravana.