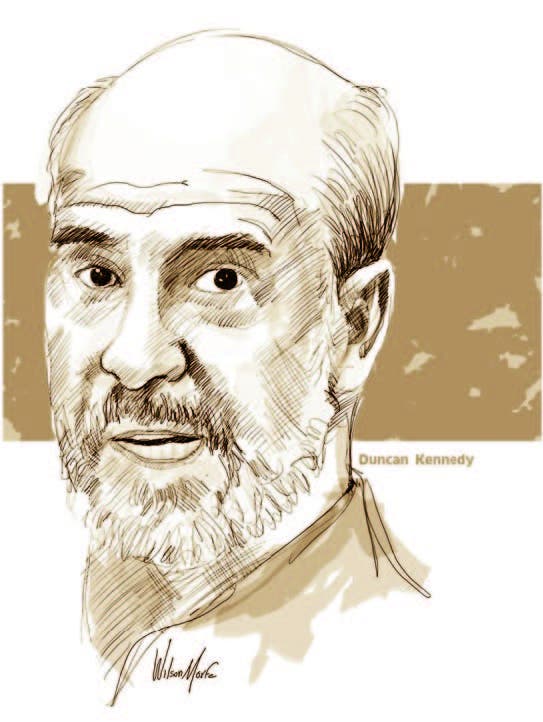Es curioso que algunos juristas que criticaron la observación del presidente Danilo Medina a la ley de Loma Miranda no hayan dicho esta boca es mía respecto a las observaciones del presidente a la penalización del aborto. Y es que, en aquella ocasión, resaltaron que el veto de Medina a la ley que prohibía el desarrollo minero de Loma Miranda, a pesar de estar aparentemente justificado en argumentos jurídico-constitucionales, en el fondo estaba fundamentado en razones que, en realidad, no eran más que, en terminología de Duncan Kennedy, argumentos “de conveniencia política”. La pregunta que uno se hace ahora es la siguiente: estas observaciones presidenciales al Código Penal, basadas en la inconstitucionalidad de que el legislador no contemplase supuestos excepcionales de despenalización del aborto, al igual que supuestamente las de la ley de Loma Miranda, ¿en verdad solo tienen una motivación política?
Si analizamos tanto las observaciones al Código Penal del presidente Medina del 23 de noviembre de 2014 como las más recientes, veremos que el Poder Ejecutivo, aunque no lo diga expresamente, funda su veto en la necesidad de ponderar, a la luz del artículo 74.4 de la Constitución, los bienes o valores constitucionales en conflicto, en este caso el derecho a la vida y a la dignidad de la mujer embarazada y esos mismos derechos del concebido. Ante “circunstancias extremas”, “casos trágicos” o “difíciles” dirían los expertos en argumentación constitucional, tales como peligro de vida para la madre, embarazo que es resultado del incesto o la violación, o malformación congénita que haga inviable la vida del concebido, el presidente Medina propone al Congreso Nacional un conjunto de eximentes de responsabilidad penal para la interrupción de embarazo que se produzca en las antes indicadas circunstancias.
En otras palabras, el Presidente de la República ha cumplido con el deber que le impone el artículo 74.4 de la Constitución de ponderar, balancear, contrapesar los derechos, bienes o valores en conflicto. Con ello, nueva vez Danilo Medina contribuye a relanzar el poder de veto presidencial, alejándolo del modelo de veto presidencial por razones de mera oportunidad o conveniencia política, impuesto por el presidente de los Estados Unidos Andrew Jackson en 1830, y acercándolo al modelo originario en el que la observación de la ley se efectuaba por razones jurídicas de inconstitucionalidad. Esto lo ha hecho en tres ocasiones: dos, para combatir el fundamentalismo que trata de imponer la penalización absoluta del aborto, y en otro momento, para luchar contra lo que el propio Presidente valiente y apropiadamente ha llamado “fundamentalismo medioambientalista”. De este modo, el Poder Ejecutivo se erige como una especie del “poder moderador” que proponía Benjamin Constant, que trata de atemperar las pasiones de un legislador muchas veces escandalosamente veleidoso e insensible a los intereses permanentes del Estado Constitucional de Derecho.
Lo anterior no quiere decir que los vetos presidenciales no expresen una determinada ideología, que no sean decisiones políticas y que no acarreen consecuencias políticas. No. Eso no lo supone hoy ni el más ingenuo, ridículo, testarudo y estúpido de los positivistas. Lo que decimos es que en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que proclama el artículo 7 de la Constitución, en donde se asume que la Constitución es norma suprema (artículo 6) y que la ley tiene que ser “justa y útil” (artículo 40.15), es decir, razonable, todos los poderes, aun poderes claramente políticos como el ejecutivo y el legislativo, tienen que dar razones de sus acciones, tienen que motivar su proceder, y esa argumentación no debe ser ritual y no es puramente instrumental, pues obedece a la lógica de un Estado Constitucional donde no hay poderes absolutos y donde, aun el poder del pueblo, directamente o a través de sus representantes, es también un poder limitado, es decir, encausado jurídicamente. Y, precisamente, el poder que no da razones, que acciona solo porque sí, porque es su voluntad, es un poder que actúa arbitrariamente. En un Estado Constitucional aun la voluntad del pueblo debe ser razonada y razonable. Por ello, el “quehacer de los juristas”, en palabras de Juan Carlos Cassagne, es “dar y exigir razones” a los poderes.
Como hoy las decisiones estatales no son “políticamente puras”, es decir, como todo acto estatal, aun discrecional, debe estar fundado en Derecho o, por lo menos, previa y legalmente habilitado, todo acto –u omisión- del Estado es eventualmente impugnable ante la jurisdicción de los tribunales. De ahí que nada estatal le sea ajeno al poder jurisdiccional. Por eso, la teoría de los “actos de gobierno”, de los “actos políticos”, de las “cuestiones políticas” que no serían justiciables, es constitucionalmente inadmisible en nuestro ordenamiento. Y de ahí también la preeminencia que adquieren los tribunales como “locus” de las políticas públicas, en la medida en que se produce una indefectible “judicialización de la política”, que no necesariamente conduce a ni presupone la patología de la “politización de la justicia”. El Derecho es si se quiere el “common ground” de los operadores políticos, el lenguaje común de los agentes públicos y la ciudadanía, la “lingua franca” del Estado Constitucional y su sociedad, a través de la cual se traducen los lenguajes de los demás “subsistemas sociales” (Niklas Luhmann) y en base al cual se produce la libre deliberación democrática. O, como diría Gustavo Zagrebelsky, el Derecho no se desenvuelve “en el universo cerrado de las reglas jurídicas” y se abre así “a los discursos meta jurídicos, tanto más si se toman en consideración los principios de la Constitución”. En consecuencia, la juridificación de la política, fruto del paulatino pero progresivo proceso de domesticación jurídica del Estado, no es un mal a combatir sino más bien una conquista a defender.