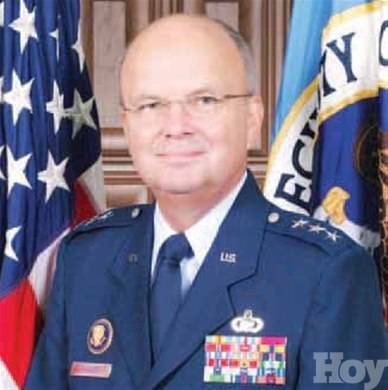POR JOHN F. BURNS
BAGDAD, Irak — Nadie que experimentara el Irak bajo la tiranía de Saddam Hussein podría imaginar, en la cúspide del terror que impuso sobre sus conciudadanos, tener alguna vez lástima por él.
Despiadadamente, envió a cientos de miles de sus conciudadanos a muertes miserables, en las guerras que empezó contra Irán y Kuwait, en las cámaras de tortura de su policía secreta, o en la horca que se volvió una industria en Abu Ghraib y otros mataderos en todo Irak. Los iraquíes que quedaron atrapados en su telaraña de maldad, y sobrevivieron, relatan torturas incontables, el placer sicópata que el ex dictador parecía disfrutar infligiendo sufrimiento y muerte.
Sin embargo, hubo un momento en que sentí piedad por él, y regresó a mí después de que los nueves jueces de apelación iraquíes refrendaron la sentencia de muerte en contra de Saddam la semana pasada, dando inicio a la cuenta regresiva para su ejecución. Mientras escribía esto, volando apresuradamente a Bagdad tras interrumpir un descanso navideño, Saddam hace su propio viaje a la horca con una celeridad indecente, sin la misericordia de despedidas familiares y otros actos de compasión que dan al menos una pretensión de civilidad a las ejecuciones según la ley en jurisdicciones más amables. De lo que sabemos de los preparativos, la muerte de Saddam sería miserable y solitaria, tan desolada y poco digna como pudieron idear los nuevos gobernantes de Irak.
Muchos iraquíes, quizá la mayoría, no le tienen simpatía. No obstante lo mucho que pudiera haber sufrido al final, dirán, nunca será suficiente para paliar la larga noche oscura que impuso a su pueblo. Sin embargo, hubo un momento, el 1_ de julio de 2004, en que Saddam se convirtió, para mí, aunque sólo brevemente, en un objeto de compasión.
Había sido llevado a un tribunal improvisado en los terrenos de un ex palacio presidencial en Bagdad que se convirtió, como Campo Victoria, en el cuartel militar estadounidense en Irak. Era la primera vez que aparecía en público desde su captura seis meses antes en un hoyo subterráneo parecido a un ataúd cerca de su ciudad natal de Tikrit cuando surgió deseaseado y aún proclamándose ante los soldados estadounidenses que lo sacaron de su escondite como “Saddam Hussein, presidente de Irak”, y dispuesto a negociar con sus captores.
Sabemos, por los relatos de sus interrogadores iraquíes y estadounidenses, que el viejo Saddam rápidamente se reafirmó, expresando desprecio por la nueva generación de líderes iraquíes que fueron llevados a un centro de detención cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad al día siguiente para verificar por sí mismos, y para el mundo, que el hombre que los estadounidenses retenían era realmente su ex atormentador.
Por ello, cuando llegó el día de su primera aparición ante el tribunal, empezando el proceso que condujo en los siguientes 30 meses a sus dos juicios por crímenes contra la humanidad, para mí hubo pocas dudas de cuál Saddam comparecería para enfrentar los cargos: Saddam el indignado, Saddam el autoproclamado defensor del nacionalismo iraquí y pan-árabe, Saddam el autoungido líder de la insurgencia que ya, desde entonces, empezaba a parecer una pesadilla para los invasores.
Sus captores estadounidenses habían trasladado en helicóptero a Saddam y 11 de sus principales secuaces a Campo Victoria, y los llevaron encapuchados y esposados de muñecas y tobillos al umbral de la mezquita anexa que sirvió como sala de tribunal. Sólo en la puerta del tribunal les quitaron capuchas y esposas, y esperaron un momento a que las puertas se abrieran para mostrar al Acusado No. 1, Saddam Hussein al-Majid, de pie y tomado por los codos por dos guardias iraquíes.
Desde una distancia de unos 20 metros en la banca de los observadores, sentado al lado del difunto Peter Jennings de ABC News y Christiane Amanpour de CNN, le di un primer vistazo al hombre que se había convertido en mis años de visitar Irak bajo su régimen, en un personaje de brutalidad mítica, un hombre tan temido que la mención de su nombre hacía a los hombres duros y poco sonrientes asignados a los reporteros como “guardianes” temblar de temor y, en una ocasión en mi experiencia, sollozar abiertamente.
Pero éste no era ese Saddam. El hombre que entró en el tribunal tenía el semblante de un hombre condenado, con los ojos girando a la izquierda y a la derecha, su andar inestable, su voz curiosa y ceceante elevada a un tono que denotaba temor. Rápidamente, fijó su mirada en el puñado de extranjeros en el tribunal, y tuve mi propio momento de ansiedad cuando me vino a la mente que pretendía recordar los rostros de los no iraquíes que estaban ahí para atestiguar su humillación, quizá para hacer saber a sus abogados, y luego a los insurgentes, que debíamos ser castigados por nuestra intromisión. Fue posteriormente, después de que me enteré de lo que le habían dicho antes de ser llevado de su celda a la corte, que comprendí que nuestra presencia significaba para él algo totalmente distinto, que con los extranjeros presentes, no iba a ser sumariamente colgado o fusilado.
Los estadounidenses que fueron sus carceleros en los primeros días después de su captura — a bordo de un portaaviones estadounidense y luego en un centro de detención convertido conocido como Campo Cropper a orillas del aeropuerto de Bagdad — habían elegido, en ese día de verano, dar a Saddam una probada del temor que él se complacía en imponer a otros. Todo lo que le dijeron era que estaba siendo llevado a “enfrentar a la justicia iraquí”. Poco sorprende, como arquitecto de un cuarto de siglo de represión, que temiera que estuviera a punto de sufrir la tortura y muerte horrible que había infligido a tantos otros.
En ese instante, sentí pena por él, como un hombre afligido y quizá, también, como un personaje anteriormente todopoderoso reducido a la ignominia. Pero la expresión de esa lástima hacia los iraquíes presentes marcó la distancia entre aquellos, como yo, que habían tomado la medida al terror de Saddam como visitantes, protegidos de lo peor de él por los guardianes y el mundo claustrofóbico de los hoteles estrechamente vigilados y los recorridos supervisados por el Ministerio de Información, y los iraquíes que lo vivieron sin protección alguna.
Que pudiera sentir lástima por él fue percibido por los iraquíes con quienes hablé como evidencia de una profunda corrupción moral. Llegué a comprender cómo un occidental acostumbrado a la civilidad de la democracia y el debido proceso — incluso un reportero que pensaba que comprendía las profundidades de la depravación de Saddam — se quedaba corto de la sensación de los iraquíes, forjada por años de brutalidad, del poder de su maldad implacable.
Después de ese encuentro inicial con Saddam, lo vi muchas veces caminando a tres metros de mí en la galería de prensa rodeada por un cristal en el tribunal en la ex sede del Partido Baath, elegida como jurisdicción para sus juicios por la Oficina de Enlace de los Crímenes del Régimen, la unidad creada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para ayudar a los jueces y abogados iraquíes a crear lo que se convirtió en el Tribunal Supremo Iraquí, la corte especial designada para enjuiciar a los miembros de alto rango del antiguo régimen. Pero el Saddam que dominó ese tribunal fue otro personaje: altanero, desafiante, a menudo fuera de sí por la ira, pero, sobre todo, sin remordimiento. Si la pena de muerte le infudió temor, cuando fue sentenciado a ella en noviembre, por el aseinato de 148 hombres y adolescentes durante una persecución sistemática en la localidad chiita de Dujail en 1982, nunca lo demostró.
Casi la única grieta en su armadura orgullosa se manifestó cuando demandó en el juicio de Dujail que fuera fusilado por un escuadrón, el privilegio, dijo, que le debían como el comandante en jefe — aún legítimo, como afirmó — de las fuerzas armadas de Irak. Esa petición le fué rápidamente negada por el juez principal. Fue un punto nunca más planteado por Saddam, quien asumió, al final, la postura de proclamar su ansiedad de morir como un “mártir” para Irak, y su creencia de que esto le haría ganar el paso al paraíso. Pero la petición de que le ahorraran morir ahorcado sugirió que el temor — a la humillación, si no a la muerte — le acompañó de cerca durante los 1,000 días que pasó en confinamiento solitario en Campo Cropper.
De otros rasgos de humanidad hubo pocos signos. Durante el juicio de Dujail, e igualmente durante el juicio de Anfal que le siguió, en el cual Saddam y otros seis inculpados fueron acusados de asesinar a unos 180,000 curdos a fines de los años 80, no mostró indicios de remordimiento mientras los supervivientes de las cámaras de tortura y los campos de internamiento en el desierto y, en el caso de la campaña de Anfal, los ataques con armas químicas y las fosas comunes, relataron sus tristes historias. Con la cabeza ladeada, la mano presionada contra su cabeza, los dedos extendidos, escribiendo detalladas notas en hojas amarillas, Saddam escuchó impasible los relatos de mujeres colgadas de cabeza para ser golpeadas, de hijos que sostenían trapos húmedos ante sus rostros y encontraban los cuerpos retorcidos de madres, padres, hermanos amontonados en una agonía de muerte por los ataques de gas mostaza, y de jóvenes que volvían arrastrándose a la vida desde debajo de los cuerpos ensangrentados de otros aldeanos en remotas fosas cavadas en el desierto de Irak.
Como un contador espectral con una obsesión por el detalle pero sin misericordia, Saddam limitó aus preguntas a asuntos periféricos: ¿Cuáles eran las coordenadas geográficas precisas de las fosas comunes? ¿Cómo un muchacho de no más de 10 años en ese tiempo podía recordar con tanta precisión los detalles de un ataque químico? ¿Por qué alguien debería dar crédito al testimonio de un hombre — hermano de otros siete que fueron ejecutados después del supuesto ataque a Dujail — que admitió pertenecer a Dawa, un partido religioso respaldado por Irán?
Ni una vez se valió de lo que parecería la respuesta adecuada de un hombre que se había declarado inocente de involucramiento en cualquiera de estos crímenes: una expresión de pena por las víctimas, aunada con renovadas negativas de su responsabilidad.
Como muchos otros dictadores antes que él, Saddam se aisló tanto de su propio pueblo, en sus veintenas de palacions, y en sus cuidadosamente protagonizadas y videograbadas caminatas entre multitudes de ciudadanos vitoreantes, que nunca pareció comprender, incluso en el punto extremo de sus últimas semanas, cuán odiado era por su propio pueblo. En la sala de tribunal, insistió, repetidamente, en que seguía siendo el presidente legal de Irak y por ello era inmune al enjuiciamiento, aun cuando los jueces respondían llamándolo “ex presidente” y le ordenaban sentarse. Le sostuvieron en este mundo de fantasía sus propios ex acólitos, que se ponían de pie en la oscuridad mientras él entraba, saludándolo con expresiones de fidelidad eterna.
Entre los más insistentes de estos compinches estuvieron dos hombres que debían morir con él en la horca después de que les fueron rechazadas sus apelaciones en el caso de Dujail, su medio hermano, Barzan Ibrahim al-Tikriti y Awad al-Bandar, juez principal del tribunal revolucionario que aprobó las sentencias de muerte de los hombres y muchachos de Dujail, en una audiencia judicial que duró sólo horas con la sala tan atestada que muchos de los condenados ni siquiera pudieron entrar en el tribunal, y sin representación legal. Este precedente miserable pareció no causar impacto en Saddam y sus co-acusados, que protestaron en toda oportunidad durante sus propios juicios ante el rechazo de lo que ellos afirmaban eran sus derechos y comodidades. La calidad de la comida en la prisión — incluidas las raciones militares estadounidenses conocidas como comidas listas para comer — fue uno de esos puntos; la calidad de los cigarrillos que les daban, otro.
Saddam, orgulloso hasta el final, dejó muchas de las quejas sobre las condiciones de la prisión a sus subalternos. Y poco antes de que fuera sentenciado a muerte, demostró, inadvertidamente, que en el mundo reducido de su cautividad seguía siendo el líder al que no se atrevían a desafiar. Un funcionario estadounidense que trabajó de cerca con el tribunal iraquí dijo haber visto en una pantalla de circuito cerrado como Saddam y otros acusados en el juicio de Dujail esperaban un día en una sala afuera del tribunal. En ese entonces, Saddam había declarado una huelga de hambre de parte suya y en nombre de sus socios en protesta por la continuación del caso de Dujail después de la partida de los abogados defensores, que habían sido reemplazados por un abogado designado por el tribunal.
En un extremo de la sala, visible en las cámaras de vigilancia, estaba una mesa llena de comida, incluidos panecillos de avena envueltos en celofán del tipo disponible en todos los comedores militares estadounidenses en Irak. Pensando que sus co-acusados estaban distraídos, uno de los acusados, Taha Yassin Ramadan, ex vicepresidente famoso incluso entre los compinches de Saddam por su brutalidad, deslizó dos panecillos en su bolsillo, sólo para que Saddam se lanzara sobre él preguntándole quién le había dado permiso de comer. Ramadan, dijo el funcionario estadounidense, negó que hubiera tomado algo de la mesa. “Vacía tus bolsillos, traidor”, demandó Saddam. Entonces, Ramadan obedientemente admitió su culpa y, con la deferencia nacida de dos décadas en el círculo cercano de Saddam, rgresó los panecillos a su canasta.