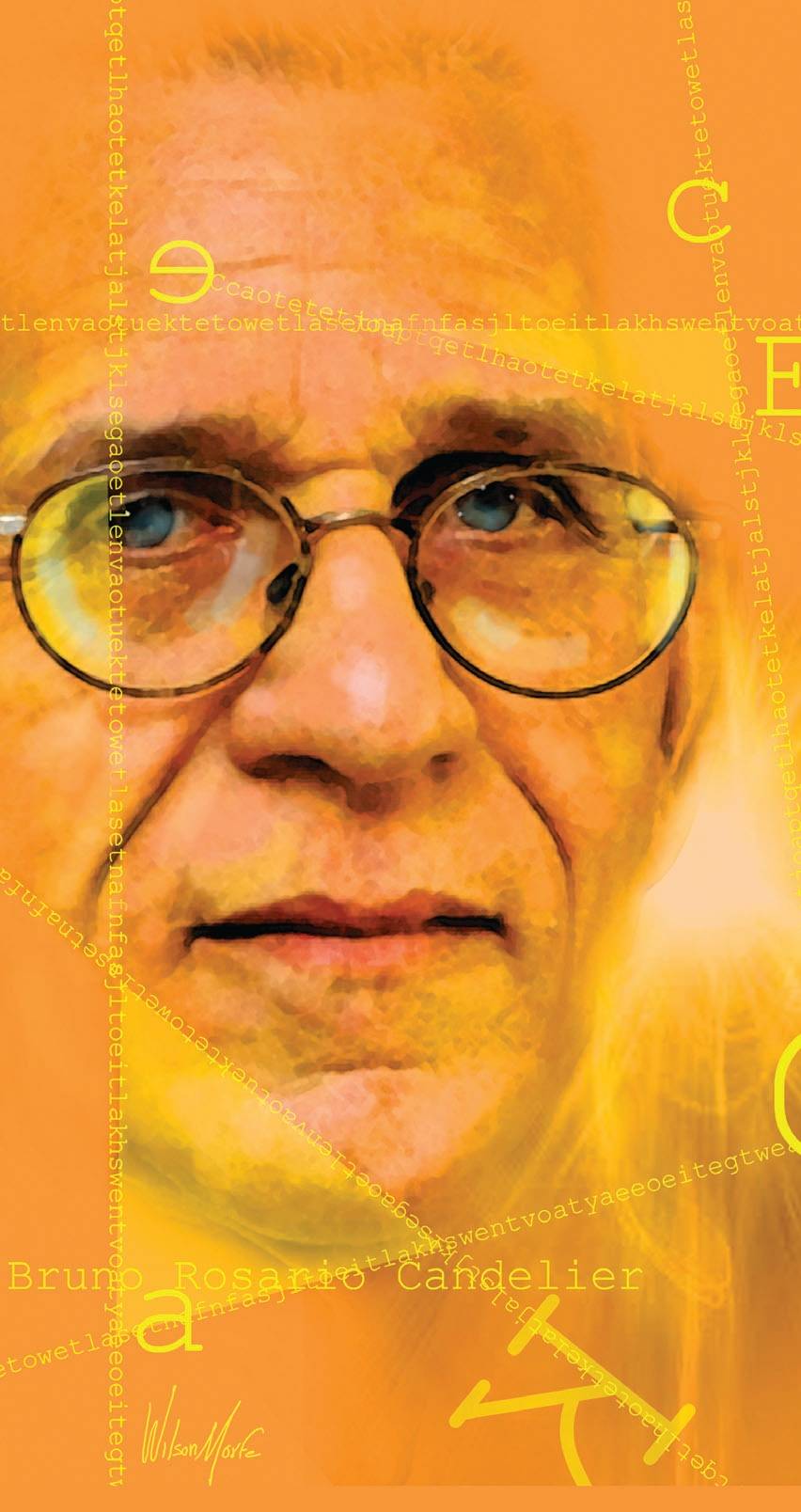Una tarde húmeda abandonaba Él una aldea, rodeado de gentes hambrientas. Un ciego exaltado interrumpió el cortejo: “¡Maestro; Maestro!”. Y Él: “¿Qué quieres que haga por ti?”. Y el ciego: “¡Que vea, Señor, que vea!”.
En la introducción a la Divina comedia de Dante, Tomás Carlyle dice: “El hombre bien dotado será el que vea el punto esencial, y deje aparte todo lo demás como superfluo”. Entre el tumulto y la confusión, aquel ciego supo distinguir primero la voz esencial. Y luego le fue dado el don de la visión. La meta última de todo itinerario interior o todo proceso creativo es, precisamente, “la visión”; es decir una “conciencia total iluminada”. Se trata de una meta in fieri: la búsqueda no cesa aunque se haya avistado la luz. Cuando se es un joven escritor, no advierte uno que las palabras vienen después, que son ellas las últimas invitadas al banquete. Primero están los desposorios con la inmensidad vital, el sagrado silencio y el adentrarse con humildad en “la interior bodega”. En una palabra, primero está el éxtasis. Después, viene el terrible problema de decir lo experienciado en las propias espesuras interiores. Y es entonces cuando la “verdad estética” de quien se predique escritor o poeta puede aparecer como mímesis, nunca como substancia última. Porque la Verdad es indecible. Puede develarse en gloriosas epifanías para huir en seguida dejando a su paso solo los toscos andrajos de sus destellos. Por eso, cuando creemos que vemos, y cuando pronunciamos eso que vemos, ese acto nos sabe a gloria. Pero de estos destellos de luz a las oscuridades turbadoras no hay mucho trecho: van de manos a lo largo de nuestra andadura interior. Ello explica que muchas veces a la visión extática le siga la ceguera o la incertidumbre. Es decir, en el decurso de la vida, la confusión y la luz casi siempre andan entreverados.
Ver un poco, tan solo un poco y me basta. Pero yo no sé por qué insistir. El que ve no hace más que sufrir. A más luz, más dolor. La ceguera, es decir la apatía y liviandad vital, aparta del camino, donde la sombra, dulce y mansa, anestesia los bríos del alma. Y esto parece bueno. La luz, en cambio, es una condena. Una condena a amanecer eternamente contando las caracolas que las espumas iniciales donan. Una condena a hurgar en los resquicios semidesnudos del alma. Una condena a descubrir nuevas luciérnagas y repartir sus destellos. Una condena a detenerse en el camino, bajar de la cabalgadura, curar al samaritano y preguntarle quién lo ha herido y por qué. En fin, una condena a no dormir jamás. Porque dormir es la muerte, y no es honesto morirse mientras se está vivo.
Un muchacho imberbe era yo, escaso de pan y flores, cuando quise adivinar de dónde los caminos interiores venían y a dónde iban. Porque eran hartas las noticias del viento. Y un día cualquiera de esos primeros verdores de adolescencia, me desperté con las ganas irresistibles de deletrear el aleteo nervioso de una libélula o de otear en el horizonte cualquier leve sonrisa recostada en una ventana triste. Y brotaron en manojos las palabras que fueron los versos primeros. En ese tiempo, ya empezaba a procurarme amigos para el camino -Antonio Machado, Pedro Mir, Rabindranah Tagore, Manuel del Cabral, Domingo Moreno Jimenes, Pablo Neruda, Antoine de Saint-Exúpery, Emily Dickinson…
Un buen día tuve la suerte de tropezarme con otro amigo, don Bruno Rosario Candelier. Esbelto él, de cálido mirar, y de un hablar discreto, pero firme y entusiasta. Me habló de lo que yo ya buscaba que él y un grupo selecto de iniciados, “interioristas” ellos, parecían haber ya encontrado: No me detuve yo para esperarte/ni tú para encontrarme. /Y fue así como sucedió, /asidos de polen,/de pétalos y alas… Habiendo entrado yo en este nuevo ámbito, sentí que podía atravesar ese ancho lago en mi propia barca. Ya había escrito el poemario Latido cierto (1986) y Si el alba se tardara (1989).
Y brotó de este ambiente, del Interiorismo hablo, La sed del junco (1999), donde afirmo que La ira de esta noche se ha calmado (…). Después de tantas lunas tormentosas/ estos vientos/ por fin/ transitan suaves (…). ¡Descanse este velamen y venga el gozo pleno! Ahora solo busco/ no buscar ya más nada. En el mismo poemario añado: “Esta sed se hace honda/ Esta sed no se calma”. La “sed” es un pre-existente omnívago: la sed está antes que el agua y se ahonda con ella. Por eso existir es desear. Por supuesto, la sed es de luz: ¡que vea, Señor, que vea!, porque la oscuridad es mucha aún. A tientas, toda moción adquiere su semántica en esta búsqueda, la búsqueda “del punto esencial”, que Carlyle dice. En La noche, las hojas y el viento (2008) mi aspiración era el deseo de caminar hacia la transparencia, hasta el silencio. En el caso de la realidad, ver ese punto esencial depende del grado de sensibilidad.
Por ejemplo, un ser insensible y con todas las necesidades básicas materiales resueltas, al elevar la vista al firmamento creerá ver siempre un cielo azul impecable, decorado de nubes blancas y perezosas, ajenas a los caprichos del viento -la violencia y dureza de la vida, los grotescos olores de los callejones o las surrealistas y truculentas transacciones en las relaciones humanas le parecerán un decorado del que se puede prescindir en el conjunto del “impecable paisaje”. En cambio, a una persona “despierta” le dolerán los vericuetos de una sociedad poblada de triquiñuelas, con sus larvadas u obvias formas de violencia y en donde la sobrevivencia es un doloroso parto cotidiano.
Aquí el punto esencial significará un punto de luz, o la posibilidad de vida y esperanza ante lo grotesco del paisaje humano; ante el dolor y la crueldad de una existencia que se vive como fatídico círculo vicioso. Significará el develamiento del mal y el pronunciamiento de que vivir con dignidad es posible. En este nivel de sensibilidad, el saber equivale al compadecerse, por medio de una palabra y de una acción concreta.
La poesía y la escritura pueden echar la semilla al viento. Siempre habrá tierra fértil y disponible para una posterior cosecha. El punto esencial es aquello que se atisba detrás de la madeja complicada de la realidad cotidiana; y es también aquello que se sueña como posibilidad de provocar cambio y verdor en un poco atractivo paisaje. Ves la posibilidad en una materia informe, atisbas orden en la confusión, ves al Espíritu Creador aletear sobre el caos primordial, ves la pureza en el vulgar cieno. No negamos lo grotesco y absurdo de la realidad; no. Es solo que privilegiamos, como enseña el Interiorismo, el sueño posible conjurado y arrojado sobre esta realidad desde unos ojos y una voluntad creativa que se resisten a aceptar el caos como la última palabra sobre la creación o este mundo que se nos ha dado como tarea existencial. ¡Que vea, Señor, que vea! /Adentro, debajo de la piel del alma, /puedo encontrar una razón /para arrancarle al cielo una estrella /y ponerla al lado de tus sueños.