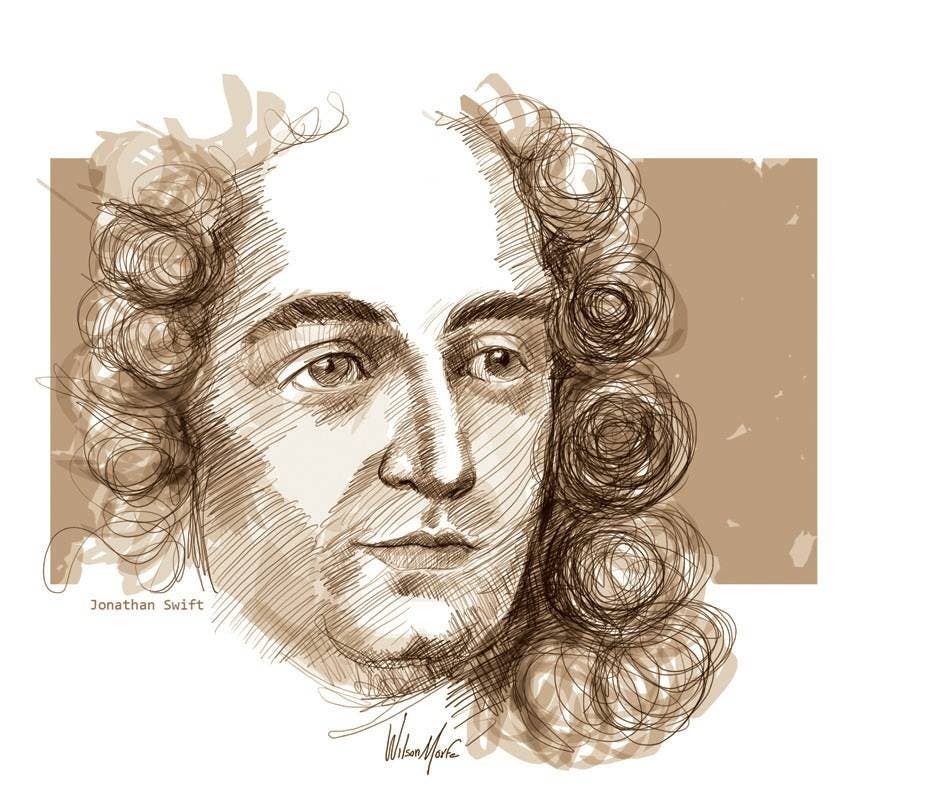En la Universidad de La Habana, la profesora Beatriz Maggi nos enseñó a leer a Jonathan Swift, un tipo encojonadísimo, un panfletista y su madre, un despiadado descuartizador de las costumbres, que se burló en forma inmisericorde de la sociedad inglesa de su época. Desde entonces suelo escribir sobre él, cuidándome de salvar las especificidades que, con el correr del tiempo, transformaron su escritura en lo contrario de lo que él se propuso.
Pero siempre vuelvo a Jonathan Swift, porque las palabras deben ser usadas para comprender y explicar, no para controlar y oprimir, y como lo nuestro es haber vivido una historia de azarosas complacencias opresivas, nos ocurre que vivimos con entera “normalidad” toda la atmósfera de dominio absoluto que nos rodea. Es suficiente con enunciar las vejaciones, la ceguera siempre posible del lambón que susurra la conveniencia de continuar en el poder, el amargo de retama del mesianismo, el gobernante mediocre que no alcanza ni siquiera para fingir con propiedad; para darnos cuenta de que el poder tiene una capacidad transformadora de voluntades y principios. La escueta definición de nuestra historia queda clavada, sin ninguna dudas, en esa desgracia recurrente de políticos e intelectuales dominicanos que terminan siendo, en la práctica, lo contrario de lo que dijeron ser.
Todos los que escribimos sobre los acontecimientos sociales dominicanos, deberíamos regresar, de vez en cuando, a la lectura del iracundo Jonathan Swift. Es un modelo perfecto de traición de la intención comunicante del escritor, porque su soberbia contra la hipócrita sociedad inglesa de su época, lo obligó a emplear un giro insospechado de la creatividad para poder decirle miserables y enanos a los gobernantes del tiempo que le tocó vivir. Algo que, de seguro, a todos nos ha pasado por la mente alguna vez. Tan iracundo fue que escribió, de su puño y letra, el epitafio que él quería que pusieran en su tumba: “Se ha ido donde la fiera indignación no podrá lacerar más su corazón”. ¿Y qué ocurrió? Que esas diatribas que constituían su latigazo furibundo contra la degradación política y social inglesa, la traición creativa que ejerce el tiempo sobre las obras de arte, la convirtieron en un divertimento social. “Los viajes de Gulliver”, por ejemplo, que ahora leemos como un libro infantil o para adolescente, era en realidad una crítica abierta de las costumbres, un aldabonazo a la consciencia de un pueblo sumido en el servilismo y la dominación.
Aunque, a fin de cuentas, Jonathan Swift quedó en las letras universales más por el vuelo fantástico que dio a su ira contra la sociedad inglesa, por su mordacidad sin fronteras, que por lo que intentó combatir con sus escritos repletos de una filosofía pesimista y amarga.
Y si vuelvo a Jonathan Swift de vez en cuando es porque nunca me he afiliado a la idea liquidacionista de que el panfleto se opone al arte. Y la mejor prueba es que sus obras coléricas son hoy leídas por niños como joyas de la literatura infantil. Y, además, porque en la República Dominicana hay que estar alerta contra el autoritarismo subliminal. Exhibiendo sus penachos altivos, los dictadores, los autoritarios, los corruptos, son los grandes triunfadores de nuestro espacio en la vida republicana. No es “amargura”, no es “pesimismo”. Trujillo sabía que la apropiación del mundo era deslumbrante, y sus noches eran, por lo tanto, inocentes y reparadoras. ¿Qué podemos hacer quienes apenas tenemos la palabra? ¿Qué podemos argüir los “cultivadores del espíritu”, los “poetas”, los “artistas” degradados, humillados, lambiéndoles el fundillo a un arrogante Ministro de Cultura que los desprecia; que nunca ha valorado la cultura nacional, que con su barba de ballenero lo único que ha hecho es escalar cargos públicos para vivir de un país al cual abomina; como si un canalla le bebiera la sopa a un tuberculoso? ¡Oh, Dios!
Quizás escribir panfletos, que de seguro no conmoverán a nadie. O volver a invocar a Jonathan Swift, ese tipo encojonadísimo que ahora únicamente leen los niños.