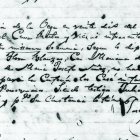Aporte
¿Por qué Borges aún no es un mito?
Borges haya sido leído con devoción por generaciones enteras de escritores. Mientras se lo criticaba en público, se lo leía en privado.

Borges
Un amigo me preguntó, con cierta honestidad desconcertada, por qué no había incluido a Borges dentro del grupo de escritores que suelen ser considerados mitos. La pregunta no era ingenua. En el imaginario latinoamericano, Borges aparece a menudo como una figura monumental, casi intocable, rodeada de citas, anécdotas y reverencias. Sin embargo, mi respuesta fue clara: precisamente de eso trataba el texto. De pensar a Borges dentro de aquello que no son mitos. Borges no pertenece a la mitología literaria en el sentido en que pertenecen otros grandes nombres del continente. Y no porque sea menor —sería absurdo sostener eso—, sino porque su relación con la historia, con la política, con la figura pública del escritor y con la literatura misma es radicalmente distinta.
Cuando hablamos de mitos literarios en América Latina, solemos referirnos a escritores que, además de su obra, construyeron una imagen simbólica fuerte: figuras que encarnaron una época, una ideología, una promesa histórica o una sensibilidad colectiva. Neruda, García Márquez, incluso Vargas Llosa en ciertos momentos, no solo escribieron libros fundamentales; se convirtieron en personajes públicos, en voces autorizadas del continente, en representantes de una identidad compartida. El Boom, con todas sus diferencias internas, produjo autores visibles, mediáticos, inscritos en la política y en el debate histórico. Borges no entra en esa lógica.
No quise sentarlo, como me sugería mi amigo, “entre la gente del Boom”, porque Borges es anterior, lateral y, sobre todo, ajeno a esa constelación. No solo por razones cronológicas, sino por una diferencia más profunda: mientras el Boom apostó por la novela total, por la épica continental, por la expansión narrativa y la visibilidad internacional, Borges trabajó en sentido contrario. Cultivó la brevedad, la miniatura, el artificio intelectual, el relato como mecanismo perfecto. No buscó representar América Latina; la descompuso en bibliotecas, espejos, laberintos y paradojas.
Además, Borges nunca quiso —ni pudo— convertirse en leyenda o mito. Su escepticismo radical frente a la historia, su desconfianza hacia las grandes causas colectivas y sus declaraciones públicas, muchas veces torpes o provocadoras, lo colocaron en una posición incómoda. Borges cometió errores políticos evidentes, y no hay razón para ocultarlos. Pero esos errores, lejos de construir una leyenda heroica, contribuyeron a manchar su figura pública y a impedir que fuera canonizado como símbolo moral. Borges no fue un escritor edificante. Y no le interesó serlo.
Por eso resulta paradójico que, pese a esa condena casi permanente, Borges haya sido leído con devoción por generaciones enteras de escritores. Mientras se lo criticaba en público, se lo leía en privado. Mientras se lo atacaba en tribunas ideológicas, se lo subrayaba en cuadernos íntimos. Muchos autores del Boom —y de generaciones posteriores— lo frecuentaron a escondidas, con una mezcla de fascinación y culpa. Borges no era el escritor que se citaba en discursos; era el escritor que se estudiaba en silencio.
Ahí aparece una de las claves de su lugar singular. Borges no es mito porque el mito necesita consenso, adhesión emocional, identificación colectiva. Borges nunca produjo eso. Produjo otra cosa: respeto intelectual, admiración secreta, influencia subterránea. No convocó multitudes; formó lectores exigentes. No generó devoción popular; creó una estirpe de escritores atentos a la precisión, al rigor y a la inteligencia literaria.
Borges, además, desconfiaba profundamente del gesto heroico. Su literatura está atravesada por la duda, la ironía y el juego. Es un escéptico juguetón, alguien que convierte incluso las ideas más graves —el tiempo, Dios, la identidad, la muerte— en materias frágiles, leves, casi lúdicas. Borges no cree en verdades definitivas; cree en ficciones bien construidas. No proclama certezas; ensaya hipótesis. Esa actitud lo aleja del mito, que siempre necesita una verdad firme, una figura sólida, una narración cerrada.
En sus entrevistas y diálogos, Borges refuerza esa imagen antiheroica. Se burla de sí mismo, relativiza su obra, ironiza sobre la erudición que practica con una mezcla de rigor y parodia. Es un sabio que sabe que el saber es provisional. Un escritor que se ríe del escritor. Ese humor, tan suyo, impide cualquier sacralización fácil. Borges no se deja convertir en estatua porque él mismo se encarga de resquebrajar el pedestal.
Como dijo Cioran, Borges fue “el último delicado”. En un siglo marcado por el ruido ideológico, por las consignas, por la necesidad de tomar partido, Borges eligió la delicadeza intelectual. Mientras otros gritaban, él afinaba. Mientras otros escribían novelas torrenciales, él destilaba cuentos perfectos. Mientras otros buscaban explicar el mundo, Borges lo complicaba. Esa elección estética y ética lo convirtió en un escritor incómodo, difícil de clasificar, imposible de usar como bandera.
Por eso Borges no es un mito en el sentido tradicional. No funciona como símbolo tranquilizador. No ofrece una identidad clara ni una moral ejemplar. No promete redención histórica. Borges no consuela: inquieta. No acompaña: desafía. No ofrece respuestas: multiplica las preguntas. Su obra exige una lectura activa, sin prejuicios ideológicos previos. Quien entra en Borges buscando confirmación política sale frustrado; quien entra buscando inteligencia literaria sale transformado.
Se le ha atacado mucho, pero se le ha leído poco. O, peor aún, se le ha leído mal. Borges exige tiempo, atención, relectura. No se presta al consumo rápido ni a la cita superficial. Su escritura no admite consignas. Por eso ha sido tan fácil discutirlo sin leerlo, condenarlo sin atravesarlo. Pero también por eso su obra sigue intacta, operando en silencio, ajena a las modas y a los vaivenes ideológicos.
En ese sentido, Borges se erige como el escritor secreto, oculto, casi sagrado. No pertenece a la liturgia pública de los mitos; pertenece al ritual privado de la lectura. No se hereda como consigna; se conquista como experiencia. Borges no es el autor que se impone: es el autor que se descubre. Y esa forma de presencia, discreta y persistente, es quizá más duradera que cualquier mito visible.
No incluir a Borges entre los mitos no es una desvalorización, sino una precisión crítica. Borges no necesita mito porque su obra se sostiene sola. No requiere biografía heroica ni contexto épico. Funciona como una maquinaria literaria de una exactitud extraordinaria, capaz de seguir produciendo sentido más allá de su tiempo y de sus errores. Borges no envejece porque nunca estuvo del todo anclado en su época.
Tal vez por eso sigue siendo leído, incluso por quienes dicen no leerlo. Tal vez por eso sigue incomodando. Borges no se deja domesticar ni instrumentalizar. No se deja convertir en símbolo simple. Y esa resistencia, en un continente acostumbrado a los mitos visibles, lo coloca en un lugar singular: no el del escritor ejemplar, sino el del escritor inevitable.
Borges no fue el escritor que todos celebraron. Fue el escritor que muchos necesitaron, incluso contra sus propias convicciones. Y esa es una forma más rara, más exigente y profunda de grandeza: no la del mito que se exhibe, sino la del autor que sigue operando, en silencio, en el corazón mismo de la literatura.